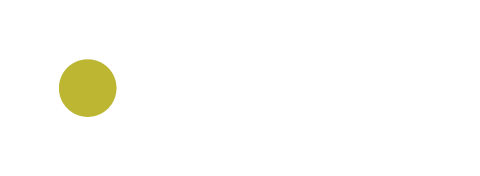¿Para qué voy a perder el tiempo en hacer esto o aquello o en aprender cómo se hace si puedo encontrarlo en Internet o me lo puede hacer la IA? Esta es la excusa que se escucha desde hace tiempo y que justifica, cada vez que se habla de aprendizaje, el olvido y desprecio por el proceso del aprendizaje en general y por el concepto de memoria en particular, malentendiéndose ambos términos. En este mismo sentido, las empresas también pueden comenzar a pensar -y algunas ya lo están haciendo- con una lógica similar: ¿Para qué voy a contratar a juniors para hacer tareas u operaciones sencillas si las puede hacer la IA? Es este último par de años, las empresas, tras una descapitalización de talento senior sangrante, parece que se están cayendo del guindo viendo que la experiencia del senior no es tan fácil de sustituir como se pensaba y menos con la IA de por medio. Estas preguntas, tanto en el plano del individuo como en el de la empresa, manifiestan una visión cortoplacista, exigua, mínima, convergente y limitada cual cíclope condenado a ver por un único ojo. El cíclope, aparentemente fuerte y potente tiende a la torpeza.
Una vez más en nuestra historia perdemos la memoria. Toda revolución tecnológica trae sus pros y contras que, como en otras épocas, ha habido que analizar, dimensionar y rediseñar para corregir las anomalías que provoca. El objetivo no es rechazar, sino ajustar la tecnología o mejor dicho el uso de la misma a nuestro contexto empresarial y a nuestras necesidades y habilidades como personas. Hoy, y quizá con más fervor y fe que en otras épocas, abrazamos la tecnología como una religión que nos libera, con la confianza ciega de que nos va a resolver todos los problemas, de la que se espera eficiencia y minimización del coste económico sin ningún tipo de coste colateral. Quizá seamos ahora una sociedad más confiada, menos crítica y más crédula, porque es un hecho que la implementamos sin evaluar sin proyectar consecuencias o impactos, y si se hace, parece no importar lo que se ve tras la proyección.
Un ejemplo claro de esto ha sido la digitalización de las aulas en la última década, que recientemente ha dado marcha atrás porque la panacea que se vendía parece ser que no estaba ayudando al alumnado como se pensaba. En el ínterim, hemos perdido mucho tiempo y quizá hipotecado el aprendizaje de alguna generación. En el plano laboral la IA tiene ya un marco normativo que garantiza, en principio, su buen uso en el terreno de protección de derechos fundamentales, equidad, no discriminación, protección de datos de carácter personal, etc., pero aún queda mucho impacto por analizar, por ejemplo, en el del aprendizaje de los juniors una vez que entran en la vorágine laboral. Que el experimento salga bien va a depender de que tanto empresas como empleados sean conscientes de cómo utilizar la IA para generar una inteligencia aumentada y no como un competidor o un elemento que canibalice el talento.
La tecnología lleva un ritmo de desarrollo más acelerado y rápido que nuestra capacidad para analizar sus consecuencias. En momentos de incertidumbre, para compensar, necesitamos algunas certidumbres que nos sirvan de agarraderos firmes y esa certidumbre aún la encontramos en la inteligencia y el talento humano.
Necesitamos estrategias combinatorias, no excluyentes, de inteligencia humana e IA
Me gustaría mencionar el artículo de Verónica del Río ¿Clubes… sin cantera?, alusivo a un artículo de la investigadora Cornelia C. Walther quien advierte de cómo el uso de IA en tareas y sencillas por las que siempre han de comenzar los juniors pone en riesgo la creación de futuros profesionales cualificados al interrumpir el camino de aprendizaje y desarrollo de base. Los perfiles más jóvenes aprenden mediante la práctica, los errores y la mentoría, comenzando con tareas básicas que gradualmente evolucionan hacia responsabilidades más complejas. Si este aprendizaje se elimina o se sustituye por IA, se da entonces lo que llama la paradoja de la supervisión: “A medida que las organizaciones dependen cada vez más de la inteligencia artificial para tareas rutinarias será necesario que alguien supervise, ajuste y dirija estos sistemas”. Esto significa que las organizaciones no pueden simplemente eliminar los puestos de nivel básico y esperar que surjan profesionales cualificados por generación espontánea. La propuesta de solución es diseñar nuevos enfoques que combinen la eficiencia de la IA con el desarrollo humano.
En esta misma línea, en otro artículo de Javier Esteban y Álvaro Moreno, “La inteligencia artificial cortocircuita el empleo juvenil y amenaza con una nueva bomba de precariedad en España” en elEconomista, se hace un análisis similar. Si la IA empieza a automatizar tareas operativas de juniors puede cortocircuitar las carreras profesionales en sectores como la consultoría, la computación y otras ya desde sus primeros años. El uso sin reflexión y planificación estratégica de las nuevas herramientas pueden cerrar una puerta clave a los primeros empleos y la posibilidad de adquirir progresivamente experiencia. Y ahí lo tenemos de nuevo, buscando estrellas sin entrenar a pupilos. «Es que no hay talento». De nuevo el hastag a explotar.
El relato que se vende es que la IA ha acelerado la automatización de funciones repetitivas y en principio carentes de valor, y que nos ha liberado de lo rutinario y anodino, de lo inocuo, de lo que no aporta… ¡Alabado sea el algoritmo! Al menos ese es el principal beneficio que dicen ofrecer en pro de dedicarnos a tareas de mayor enjundia, calado, experiencia y cualificación. Pero y ¿si aún no tienes esa cualificación y experiencia? Si nos paramos a pensar, el background de un profesional, su valor y contribución por ejemplo en consultoría (como se menciona en uno de los artículos citados) requiere tiempo y se construye con aprendizajes y experiencias delante y detrás de los focos, con aquello de remangarse, de pegarse con aplicaciones, de redactar informes demostrando solvencia en conocimiento, en semántica, expresión y concisión, de afrontar mails de clientes difíciles de interpretar o digerir y difíciles de responder, de cientos de mails a cribar o clasificar para organizar y distribuir el trabajo, de toma de decisiones inmediatas y otras reflexivas.
Cualquier junior necesita experimentar “a pelo” (sin IA), al menos un tiempo, estos aprendizajes (habilidades y conocimientos) con el fin de poder aplicarlos a los nuevos contextos y entornos que surjan para ir adquiriendo esa solvencia, esas tablas y esa actitud que tanto desean las organizaciones, y espero que las personas también.
Todo eso pasa por etapas de aprendizaje y crecimiento que pueden ser empobrecidas e incluso eliminadas si utilizamos la IA sin estrategia personal y empresarial, de forma omnipresente, para todo y en todo momento. De hecho, ya empiezan a verse los primeros estudios sobre ello. En este sentido, la IA -o las empresas que las venden- nos empujan (¡ojo! de forma legítima) a utilizarla de forma masiva, se aprovechan de la improvisación empresarial, de la haraganería de nuestro cerebro y del afán de hiper eficiencia. Es un hecho: cada vez nos da más pereza aprender y esforzarnos y nos justificamos en las preguntas con las que hemos iniciado esta reflexión.
Para seguir entrenando esa inteligencia humana y conseguir aumentarla con la IA tenemos que darle espacio y valor a la hoja en blanco y continuar aprendiendo, y para ello son necesarios dos elementos indisociables: la memoria y el aprendizaje profundo. Ambos determinan lo que sé y lo que sé hacer, esa multitud de datos, experiencias y conexiones que construyen nuestro conocimiento en acción, nuestro saber y nuestro saber hacer; dos de los tres elementos (solo falta el querer hacer) para definir una “competencia”.
Memoria y aprendizaje profundo. Los básicos de la inteligencia humana para dirigir la inteligencia artificial
La mitología, la ciencia, la filosofía, la pedagogía… todas nos hablan de la memoria y de cómo aprendemos. Los griegos ya lo sabían y las Musas, inspiradoras de la creatividad, son hijas de Zeus y Mnemosine, diosa de la Memoria. La neurología nos dice que las lesiones en el hipocampo producen incapacidad de recordar y también incapacidad de imaginar. Qué razón tenía Ortega y Gasset al decir que “para tener mucha imaginación hay que tener muy buena memoria”. El profesor Antonio Marina nos dice que la memoria es el órgano fundamental del aprendizaje; que no solo sirve solo para guardar y repetir, porque se confunde con la pequeña parcela de la memorización, sino para combinar y conectar, para razonar, para inventar, para seleccionar y edificar criterio. O como dice otro profesor, Gregorio Luri, “si lo aprendido no está en la memoria ¿dónde está?”. Sin memoria no hay pensamiento crítico, ni creatividad ni buena toma de decisiones, porque sin memoria no tenemos asidero donde agarrarnos.
No debemos entender la memoria como un almacén de datos, sino que nuestra memoria semántica nos permite obtener conocimientos del mundo. Funciona como una red en la que todo lo que aprendemos se va conectando a través de relaciones de significado que nos otorga la capacidad de aprender cualquier cosa, como si fuera un conjunto de sistemas que se ocupan aprender diferentes objetos de aprendizaje: hechos, datos, conceptos, ideas, habilidades etc. luego los reconstruye y los conecta creando una gran red de conocimiento. Es aquí donde la memoria se convierte en aprendizaje profundo que requiere de:
- Conocimientos duraderos y transferibles: lo que aprendo lo puedo aplicar en contextos diferentes a aquel en el que lo aprendí, es decir, a extrapolarlo a situaciones donde ese conocimiento puede ser relevante. Esto, hoy por hoy, no lo puede hacer la IA, los algoritmos están diseñados “para una cosa” y no es capaz de extrapolar a otro campo en el que no haya sido entrenado. La combinación senior (mentor)-junior (mentee) es en mi opinión, irreemplazable.
- Aprendizaje funcional: no solo sirve reproducirlo, sino que te permite interpretar, resolver problemas, tomar decisiones etc. He ahí los escenarios diversos a los que se “debe” enfrentar cualquier junior para tomar criterio.
- Aprendizaje productivo: cuanto más sabemos más amplia y profunda es la red de memoria semántica, más conexiones, más contextos y situaciones evaluamos, más y mejor aprendemos. Los buenos seniors aquí siempre sacarán ventaja.
Esta es la base de la construcción del conocimiento, habilidades y criterio que, en el campo laboral que nos ocupa, convierte a un Junior en Senior y que en general nos hará dueños y señores de lA y no servidores de la misma.
Conclusiones para un futuro interesante en el que hay mucho trabajo que hacer.
El aprendizaje profundo y la memoria sigue necesitado de atención, razonamiento y reflexión. Solo podemos aprender sobre aquello que hemos pensado, buscado patrones, relaciones, comparaciones, contrastes y palabras adecuadas para exponer todo ello.
Replicar como loros el informe que nos arroja la IA no es saber trabajar con IA, es abocarnos a ser meros tecleadores de prompts y a empobrecer nuestros entregables hasta dar igual de quien vengan. Esto como profesionales no nos conviene.
Ortega decía que las tecnologías deben ser “prótesis antropológicas” y la IA no es una excepción. Puede amplificar lo que ya eres, para bien y para mal, depende de lo que cuides tu memoria semántica, de tu red de aprendizajes, puede ser una mina de recursos o un sustituto que atrofie tu red mental. Voto por utilizarla como prótesis potenciadora de mi valor.
En cuanto a la empresa, tendrán que tomar la decisión de si quieren para el futuro meros ejecutores o profesionales pensantes con capacidad para seleccionar la información ambiental oportuna. Por cierto, para lo primero no hace falta tanto marketing de talento, fidelización y experiencia de empleado. ¡Mira, otro ahorro!