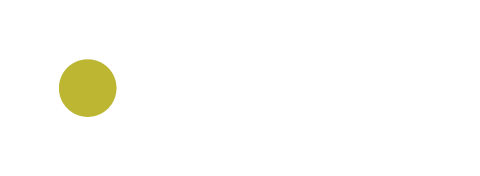Hace tiempo que observo en diversos ámbitos en los profesionales y deportivos, sobre todo en los más jóvenes, un fenómeno tan frecuente como sorprendente, o que al menos a mí me sigue obnubilando: personas con talento, con brillo genuino, con una mente lúcida o una capacidad y habilidad que asombra, pero que parecen tener un enemigo íntimo instalado en su interior que hace que, cuando tienen que brillar, cuando son el centro de atención, se derrumban, no se atreven y fallan. Un saboteador invisible les susurra dudas, cuestiona sus aprendizajes y sus logros, les convence de que no están preparados, de que aún no es el momento, de que no son tan buenos como los demás creen. Es el autosabotaje. Son los que, tras un éxito, sienten que fue fruto del azar, sufren el síndrome del impostor en su versión más sofisticada, no porque no sepan, sino porque saben lo que ignoran. La lucidez les pesa. Y así, su talento se erosiona en la autocrítica constante, en la manía de no molestar al mundo con su luz.
El autosabotaje no nace de la incompetencia, sino del exceso de conciencia. Quien duda de sí mismo suele ser alguien que se observa demasiado, que sobre-reflexiona antes de actuar, que busca la perfección y le da miedo fallar. Estas personas poseen una ética del hacer que, paradójicamente, las paraliza. No se conforman con hacerlo bien, quieren hacerlo perfecto, y esa noble intención se convierte en una trampa mental.
El autosabotaje no es falta de talento, es falta de reconciliación con él y desconfianza hacia lo que somos capaces de hacer.
Decía Kierkegaard que “la ansiedad es el vértigo de la libertad”: surge cuando, al querer el espíritu poner la síntesis, la libertad fija la vista en el abismo de su propia posibilidad y echa mano de la finitud para sostenerse”. Quizá ahí está el germen del autosabotaje. La posibilidad de desplegar todo lo que somos nos abruma, nos produce ansiedad, porque hacerlo implica exponerse, decidir, mostrarse, aceptar el riesgo de fallar o, peor aún, de tener éxito. Algunas personas temen más al brillo que a la oscuridad, porque la luz lo ilumina todo, incluso las propias grietas.
Es ahí cuando cunde la confusión, se confunde la humildad con la necesidad de ocultarse y la prudencia con el miedo. Aprendieron, quizá sin saberlo, a no destacar demasiado, a no molestar, a no parecer soberbios, a atenuarse para que otros no se sientan mal. Pero la autoestima no es soberbia, es un cimiento del ser, y el talento, sin quererlo, se encierra en una especie de jaula moral donde se confunde la virtud de la modestia con la dura penitencia de la inseguridad.
El ruido de los soberbios: cuando la ignorancia se disfraza de seguridad
En el otro extremo encontramos a los que nunca dudan o que no lo confiesan: no saben todo lo que ignoran y quizá por eso parecen tan seguros; son los que confunden la autoestima con arrogancia y la confianza con presunción. No es casualidad que los griegos ya advirtieran de esta trampa cognitiva: el efecto Dunning-Kruger lo resumieron siglos antes como “solo el sabio sabe que no sabe”. Quien ignora su ignorancia se siente libre, incluso brillante, porque no ve los límites de su propio conocimiento y el abismo de su desconocimiento. A veces la falta de perspectiva se confunde con claridad. Y así, en la cruda realidad, mientras los talentosos se esconden tras el miedo a no estar a la altura y, en ocasiones, incluso se abocan al fallo y al segundo plano, los neófitos avanzan con paso firme y mirada altiva, convencidos de que su atrevimiento es sinónimo de genialidad.
La cuestión, una vez más, es cómo equilibrar ambos extremos. La duda, cuando es excesiva, inmoviliza; pero la certeza absoluta ciega; la sabiduría verdadera aprende a caminar entre ambas, reconociendo sus límites sin rendirse ante ellos, actuando sin la arrogancia del que cree saberlo todo, de ser excepcional en lo suyo, y sin la parálisis del que teme no saber o no saber hacer lo suficiente. La confianza auténtica no nace del ruido y la humildad real no consiste en ocultarse, surge del trabajo silencioso de reconocer nuestros límites. Solo quien ha dudado de sí mismo puede llegar a confiar de verdad en lo que hace, porque la confianza sin reflexión es temeridad y la reflexión sin acción es limitante.
El silencio del talento
El verdadero talento no grita, se sostiene; trabaja, observa, mejora, comparte. Mientras que el que se autosabotea necesita aprender a confiar sin dejar de pensar, el que se sobrevalora precisa aprender a pensar sin dejar de confiar. Ambos tienen algo que aprender del otro: al primero le falta arrojo; al segundo, profundidad. Entre la inseguridad que paraliza y la arrogancia que se autoengaña hay un territorio fértil donde uno sabe lo que vale sin necesidad de demostrarlo ni de esconderlo. Ese lugar es, quizá, el punto exacto donde el talento deja de ser promesa y se revela. El autoconocimiento requiere tiempo y espacio, lo demás es una impronta externa, una imagen que nos dan (padres, familia, externos…) sobre nosotros mismos en ocasiones muy alejada de la realidad. Cuando esa imagen es, además, de soberbia aparecen “los emperadores desnudos”, a los que nadie se atreve a revelar su desnudez y viven engañados mientras que todos se mofan de su necedad.
El talento de verdad no necesita salvadores, necesita darse permiso; por eso dejar de autosabotearse es un acto de libertad y de madurez intelectual.
El saboteador interno siempre estará ahí, susurrando prudencia, miedo, o esa falsa voz del “aún no”. La valentía no consiste en silenciarlo, sino en seguir actuando a pesar de él y a pesar de la soberbia ruidosa del que no ve su propia realidad.
Para finalizar, me gustaría terminar con la letra de la canción “El cielo está dentro de mí”, de uno de mis cantantes favoritos, Enrique Bunbury, quien de forma muy bella nos habla de esa búsqueda eterna del yo.
“En lo alto de la sierra
me detuve a descansar
pero sentí que me iba
sin moverme del lugar.
Los ojos se me perdieron
en aquella inmensidad
y me olvidé de mí mismo
tanto mirar y mirar.
De pronto me ha preguntado
la voz de la soledad
si andaba buscando el cielo
y yo respondí quizás.
El cielo está dentro de uno
y está el infierno también
el alma escribe sus libros
pero ninguno los lee.
A veces uno camina
entre la sombra y la luz
en la cara la sonrisa
y en el corazón la cruz.
Búscalo al cielo en ti mismo
que allí lo vas a encontrar
pero no es fácil hallarlo
pues hay mucho que luchar.
Por caminos solitarios
yo me puse a caminar
por fuera nada buscaba
pero por dentro quizás”.